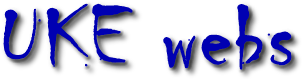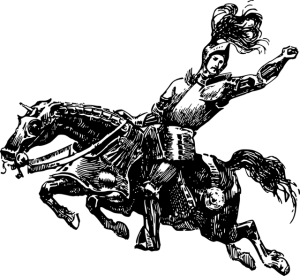- Desde el conde
Aquella “casita” de verano le gustaba mucho al conde Eduardo Raúl, Edu para los amigos. Allí podía descansar, alejado de los ruidos de la ciudad, en la soledad del campo. Únicamente había llevado consigo a tres mujeres de la limpieza, dos cocineros, un mayordomo, la profesora particular de inglés, el chófer y un guardaespaldas que, encima, libraba los domingos.
Eduardo Raúl, de cincuenta y siete años, se estaba quedando sordo, lo que para él suponía un problema añadido a su ya añeja calva. El perder pelo le hacía pensar en el paso del tiempo, tempus fugit, y esto le llevaba siempre a reflexionar sobre la muerte. Como era presumido, con frecuencia se miraba en el espejo, con frecuencia se veía la calva y con frecuencia terminaba pensando en la muerte de una forma trágica y angustiosa.
Era un hombre de costumbres muy arraigadas. Si fuera villano diríamos de él que se trataba de un hombre maniático y contumaz, pero hablamos de un conde, así que dejaremos escrito “costumbres muy arraigadas”.
Para un hombre de su carácter, que el guardaespaldas se lesionara de la rodilla en las fiestas del pueblo y se diera de baja por tres semanas, suponía un disgusto muy grande. Tanto, que decidió quedarse en cama y no levantarse durante varios días.
Cuando se iba a dormir, a pesar de su incipiente sordera, le gustaba ponerse tapones en los oídos, lo que le aislaba del mundo por completo. Por las mañanas se solía despertar con el aroma de un buen café y con un toquecito en el hombro por parte de Richard, el mayordomo inglés. Pero en aquella ocasión no ocurriría así.
Llevaba un rato durmiendo, cuando sintió un dolor agudo en un hombro. El dolor cesó enseguida, pero Eduardo Raúl se imaginó que se le había formado un coágulo por no hacer ejercicio, que el coágulo había avanzado por venas y arterias hasta llegar a la cabeza. En la cabeza estaba la calva, y esto le hizo creer que se estaba muriendo. Quiso abrir los ojos, pero fue incapaz de hacerlo. Además, un mortecino sueño le embriagaba.
Le pareció como si unas fuerzas extramundanas le llevaran de un lado para otro. Hubiera jurado, incluso, que alguien movía su cuerpo. Pensó que quizá eran los ángeles. Con la imagen de los ángeles, su mente voló. Soñó con seres maravillosos de otros mundos y viajes intergalácticos en naves espaciales.
Después de esos sueños fue regresando la oscuridad. Las naves desaparecieron, mas el ruido de sus motores permaneció en el ambiente, aunque muy, muy lejano.
Una extraña fuerza le empujaba hacia un lado y luego hacia otro, y más tarde desaparecía, y seguidamente le volvía a empujar… Sentía como si su cuerpo rodara, impulsado con aquella fuerza, por una superficie invisible, en mitad de la nada, hasta chocar, dolorosamente, con extrañas murallas que le impedían seguir rodando. A veces se daba con la cara, y no podía impedirlo porque sus manos estaban inmovilizadas.
“¡Qué extraño infierno es este! ¿Esta es la tortura eterna que me espera?” pensaba.
De pronto la fuerza que le empujaba aleatoriamente ora allí, ora allá, cesó. Eduardo Raúl sintió miedo: “Sé que no fui el hombre más honrado del mundo, ¿pero tan mal me porté como para ser enviado al Infierno?” Estaba asustado. Frente a él surgió una cierta claridad. Todo seguía a oscuras, pero había algo más claro por delante. “¿Será ese el camino del cielo? Porque de ser así tengo que alcanzarlo como sea. Escapar de aquí. Puede que sea ahora o nunca…”. Notó cómo unas manos le ponían de pie y le arrastraban. Le bajaron de lo que parecía ser una suerte de escalón bastante alto. “¿Hay escalones en el infierno…? Lo cierto es que ¿quién sabe lo que hay en el infierno? Lo que tengo que hacer es librarme de estos siervos del demonio, que seguro que me quieren llevar a algún sitio donde torturarme… Tengo que alcanzar la luz… Puede que sólo haya una oportunidad… Concéntrate… ¡Ahora!”
Eduardo Raúl se zafó como pudo de aquellas manos que le agarraban y trataban de retenerle, y salió corriendo. Justo entonces se hizo la luz. Todo brillaba demasiado. “La luz, sigue la luz…” era su único pensamiento. Eduardo Raúl corría y corría, hasta que la superficie del infierno desapareció bajos sus pies y empezó a volar.
Fue entonces cuando sus pupilas se contrajeron adaptándose a la claridad del día. No estaba en el infierno. Estaba en el mundo real. Pudo ver el pueblo a lo lejos, con su “casita” de verano a las afueras. “¿Dónde estoy?” No tardó en darse cuenta de que estaba cayendo por un precipicio.
Aún tuvo tiempo de dejar dicha una frase para la posteridad:
-¡Madre!
- Desde los amigos
Jorge y Javier eran amigos de toda la vida. Después de mucho hablar de la crisis económica y sus causas, encontraron a los culpables: “los ricos”, así en genérico. Lo cierto es que ellos tampoco tenían ninguna preocupación por lo que le pasara a la sociedad, así en genérico.
Lo único que querían era vivir bien y pensaban (no sin razón) que alguien se lo estaba impidiendo. A ese alguien lo bautizaron como “los ricos”. Su análisis político, social y económico se estancó ahí. Por tanto, todo el que pudiera ser etiquetado como “rico” era culpable de las penas de ambos veinteañeros. De todas sus penas, sin excepción. Se podría decir que “crisis” era su malestar personal y los culpables podían ser por igual un banquero, un empresario, un político, un futbolista, un conde…
Hablando un día en el bar, surgió la idea:
-Tendríamos que secuestrar a un rico y pedirle toda su fortuna a cambio de liberarle. No sería algo malo, sería un tema de justicia.
Esas frases, poco pensadas, terminaron definiendo una meta.
Durante seis meses calcularon a qué rico del pueblo podrían secuestrar. Lamentablemente todos los ricos tenían una buena protección, y escolta. Todos excepto Eduardo Raúl, el conde, que solía venir todos los veranos a pasar en su mansión largas temporadas: Una mansión tan grande que era imposible de mantener segura con menos de diez hombres. Y el conde sólo contaba con Anselmo Carmona, un bigardo aficionado a jarana que no se perdía jolgorio alguno y al que se le había visto en más de una ocasión gateando por la calle totalmente ebrio.
Esperaron pues a la visita estival del aristócrata. Esta coincidió en el tiempo con la semana de celebraciones del patrono local, a principios de junio.
En la noche álgida de las fiestas, a eso de las doce, buscaron a Anselmo entre las multitudes que se reunían en la Plaza Mayor bailando, comiendo y, sobre todo, bebiendo. Fue fácil encontrarle: el corpulento hombretón se meneaba, completamente borracho, en el centro aritmético del lugar, bailando lo que la banda tocaba allá al fondo.
Jorge llevaba un pack de cervezas en la mano. Javier se puso a bailar delante del guardaespaldas, diciendo de vez en cuando:
-¡Mola!
Al tercer intento obtuvo respuesta de Anselmo:
-¡Mola!
Así dio comienzo una conversación de veinte minutos, que contó con unas cincuenta frases. Dieciséis de ellas fueron la palabra “mola”, y el resto consistió prácticamente en expresiones guturales. Comunicación que fue más que suficiente para crear los lazos de confianza que permitieron a Javier invitar a Anselmo a tomar unas cervezas, con él y con Jorge, a las afueras del pueblo.
Anselmo, cansado físicamente de destrozar el arte de la danza, y tentado por el pack que Jorge sostenía entre sus manos, aceptó el ofrecimiento.
Las estrellas refulgían serenas, mientras los tres hombres charlaban tumbados en la cespedera, mirando al cielo. Hablaron de cosas banales, de filosofía, y del exquisito vino Don Fulánez, reserva del sesenta y siete, que el conde Eduardo Raúl escondía en el mueble-bar de su dormitorio.
-¡Oh, lo que daría por probar ese rosado…! – fantaseaba el borracho.
-¿Tan bueno es?
-Es uno de los tres mejores vinos que hay. Y sólo se conoce la existencia de dos botellas en el mundo… Lamentablemente el conde no tiene ningún gusto. ¡Y no sé a qué espera para beberlo! Un Don Fulánez, reserva del sesenta y siete… Lo que daría por probar una gota, una sola gota de ese vino…
Cada cinco minutos, Anselmo se acababa una birra y Jorge le pasaba otra. Hasta que el sueño le venció.
Jorge le pellizcó varias veces, para ver si se despertaba:
-Está tan borracho que no siente dolor…
Entonces Javier buscó una rama bien gorda y le sacudió seis veces en la rodilla. Anselmo ni se inmutó.
-Mañana no podrá tenerse en pie.
Seguidamente los amigos se marcharon, dejando a Anselmo a la intemperie.
Al amanecer, la noticia corrió por el pueblo: Anselmo había sufrido algún percance en plena borrachera y le habían tenido que escayolar la pierna. No podría ejercer como guardaespaldas durante al menos tres semanas.
Los amigos dejaron que transcurrieran unos días antes de dar el siguiente paso. No querían que Anselmo relacionara los acontecimientos. Tal es así que incluso fueron a visitarle un par de veces a la mansión, y él les recibió gustosamente en su habitación.
Pero el día señalado, a las ocho de la mañana (hora en que sabían que encontrarían a su víctima durmiendo) se colaron en la zona habitada por Eduardo Raúl. Subieron las escaleras hasta el tercer piso y entraron silenciosamente en el dormitorio del conde. Jorge había estudiado enfermería, aunque nunca la llegó a acabar, de modo que llevaba el estuche con la jeringa y la anestesia. Con sumo cuidado pinchó el hombro de la víctima, atravesando el pijama, y le introdujo el líquido.
-No durará demasiado. Probablemente se irá despertando durante el trayecto… – susurró a su cómplice.
-Entonces ponle más.
-No creo que haga falta, al principio no se despertará del todo. Seguirá estando como drogado, hasta que se le vaya pasando el efecto.
-Bueno, de todos modos yo me voy a asegurar.
Jorge rebuscó entre los armarios sin encontrar nada que le satisficiera, salió del habitáculo y regresó más tarde con una cuerda, la bolsa de un saco de dormir, y una sonrisa:
-Esto -levantó la cuerda- para atarle las manos y esto -mostró la bolsa- para taparle la cara.
Una vez atado y encapuchado, cargaron a Eduardo Raúl entre ambos, bajaron las escaleras lentamente, salieron de la mansión y lo metieron en la caja de un pequeño camión, propiedad del padre de Javier.
Arrancaron dirección a las ruinas abandonadas que había en lo alto del acantilado. Durante la subida, con el barranco creciendo a la derecha del camino, las curvas se volvían progresivamente más cerradas. Por su parte, Javier conducía con cierta brusquedad.
Ya a cierta altura del trazado, Jorge se dio cuenta de que en cada giro se podía escuchar como un golpe, y se lo comentó a Javier. Dos o tres curvas más tarde, su amigo contestó:
-Es verdad. Parece como si el conde se estuviera golpeando contra las paredes…
-Está drogado y tú conduces como un animal. Yo porque voy con el cinturón puesto, que si no estaría rodando de un lado a otro…
En una curva especialmente cerrada se escuchó un golpe especialmente fuerte.
-¡Para! ¡Para aquí mismo! – conminó Jorge.
-Pero si no queda nada para llegar….
-No queda nada, pero a este paso vas a matar al conde. No sé por qué le llevamos en la parte trasera. Podría venir aquí con nosotros, en la cabina. Hay espacio, y tiene la cabeza tapada. Además no hay coches que vengan de frente. Por esta carretera no sube nadie…
-Está bien…
Javier frenó. Bajaron, abrieron la caja y arrastraron fuera al secuestrado. Les asustó ver manchas de sangre atravesando el capuchón. Sin darse cuenta, aflojaron sus manos. Eduardo Raúl, entonces, echó a correr en línea recta, como un poseso, gritando algo sobre una luz… En dirección al barranco. Los secuestradores intentaron reaccionar pero no pudieron retenerle. Jorge se resbaló y enseguida quedó fuera de la carrera. Javier, en cambio, fue recortando distancias, estiró la mano, agarró lo que pudo, y tiró para atrás cayendo de culo… En su mano quedaba la bolsa con que habían estado cubriendo la cara de su víctima. El resto del conde seguía corriendo hacia el acantilado.
-¡Pare, no sea loco, pare!
-¡La luz, la luz…!
-¿Pero a dónde va, desgraciao?
Grácil y hermoso, como un cisne, el cuerpo del cincuentón se dibujó en el aire… y luego bajó en picado.
Desde donde estaba, Javier sólo pudo lanzar una sabia y precisa palabra al viento:
-¡Madre!
3 Desenlace
Anselmo hacía una de las pocas cosas que sabía hacer: emborracharse. Su habitación estaba llena de latas y botellas vacías, esparcidas por doquier. El guardaespaldas se auto-inculpaba del accidente del conde. No podía parar de leer una y otra vez el titular del periódico:
“El conde Eduardo Raúl sobrevive milagrosamente a una caída de quinientos metros”.
Más abajo la noticia explicaba que el conde no tenía ni la más remota idea de lo ocurrido. “No sé no cómo llegué allí. La noche anterior me fui a dormir, y lo siguiente que sé es que estaba cayendo por el barranco”.
Hacía un mes de aquello, y las heridas físicas de su jefe ya estaban prácticamente curadas. Pero Anselmo no se podía quitar de la cabeza la idea de que si él no se hubiera ido de fiesta unos días antes, si no se hubiera emborrachado… podría haber hecho algo para evitar aquello.
-”Para una vez que tengo que protegerle de algo…”
***
Eduardo Raúl había pasado unos días tratando de aparentar normalidad. Pero estaba asustado, aterrado. Ahora sólo era capaz de pensar en su calvicie. No salía de casa. Se pasaba el día entero encerrado en su cuarto. Tenía miedo de dormirse y volver a aparecer cayendo por un barranco. Todas las noches se despertaba sobresaltado varias veces. Aquel día no fue la excepción. En uno de esos sobresaltos se encontró con dos intrusos: Jorge y Javier. Era de día, pero la poca luz que se filtraba a través de las cortinas no lograba vencer a las sombras de la habitación.
Jorge preparaba una inyección apoyado en el mueble-bar, maldiciendo entre murmuraciones la mala iluminación del lugar.
Javier, por su parte, estaba sentado en un sillón, leyendo el periódico, queriéndose dar ínfulas de misterio.
-Veo que se ha despertado, señor conde – dijo. – Según pude leer, permaneció en coma varias horas… Y no sabe lo que ocurrió realmente… Es una lástima.
-¿Quiénes sois? ¿Cómo habéis entrado?
-Una casa con muchas puertas… es difícil de guardar…
-Ah… ya sé quién eres. Tú eres el hijo de la Paqui, la de Ramón. Ramón el del camión.
Jorge dejó la jeringa, se acercó a Javier y le susurró:
-Te dije que teníamos que habernos puesto máscaras.
-Y yo te digo que da igual que sepa quiénes somos, a un loco que se tira por un barranco… ¿quién le va a creer?
-Pues a mí me gustaba la idea de las máscaras. Podría haber preparado la inyección con más luz.
-¿Alguien me puede explicar qué hacéis aquí? – reclamó el conde.
Jorge volvió a su puesto y Javier, nuevamente con ínfulas de misterio, declamó:
-Venimos a secuestrarle. Ya lo intentamos hace unas semanas, pero… – se levantó del asiento, paseó pensativo por la habitación… – Esto en penumbra, con el día maravilloso que hace… – se dirigió a la ventana, corrió las cortinas, y abrió de par en par – Lo que quería decirle… – dijo mirando al exterior, justo antes de rematar su interpretación dándose la vuelta en un giro enérgico – Don Eduardo, esta vez le pedimos que no salte por el barranco, por favor. Eso no está bien…
-Es que si lo hace nos chafa el secuestro, ¿sabe usted? – aclaró Jorge, estropeando de golpe toda la solemnidad que había querido transmitir su compañero y amigo.
***
Una de las mujeres de la limpieza, una mejicana, llamó al cuarto del guardaespaldas tímidamente y, desde el otro lado de la puerta, anunció:
-Señor Anselmo, me ha parecido ver a unos malandros subir al tercer piso…
Anselmo no sabía qué significaba “malandros”, pero tuvo una corazonada. Un sexto sentido le decía que algo terrible estaba a punto de ocurrir. Se armó con una porra y salió del cuarto como un toro. Cruzó la mansión de ala a ala, subió los tres pisos (doce metros de altura en total) por las escaleras principales, llegó hasta el dormitorio del conde, entró dando una patada a la puerta… y se encontró con el siguiente cuadro: Javier haciendo de mafioso de película, Jorge preparando una inyección en el mueble-bar, y el conde gritando como un niño asustado:
-¡Haz algo, Ansi, que me secuestran!
Durante medio segundo nadie supo cómo reaccionar.
Jorge fue el más rápido en pensar: Se giró hacia el mueble-bar, miró y encontró la botella de Don Fulánez, reserva del sesenta y siete.
-¿Qué pretendes, maldito? – gritó Anselmo, alarmado.
Jorge lanzó la botella por la ventana y el guardaespaldas se lanzó tras ella al grito de “no”.
Cuando las manos de Anselmo lograron atrapar el precioso botín, este se vio flotando en el aire, con todo su cuerpo fuera de la mansión, a doce metros de altura. En ese momento sólo pudo regalar una frase para el recuerdo:
-¡Madre!