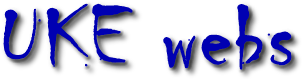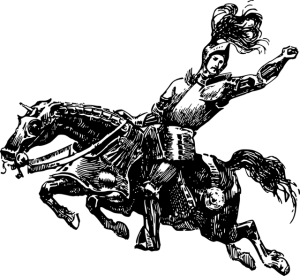Paco abría la puerta lentamente y le invitaba a pasar. Él sabía que tenía que aceptar la invitación, pero no podía. Imposible aceptarla. Se detuvo, cabezota, a dos pasos de entrar. Miró lastimosamente a Paco, pero Paco, en vez de apiadarse, suspiró, como culpándole de haber hecho alguna travesura impropia de sus más de ochenta años. Del interior del edificio surgió una bata azul con una sonriente mujer dentro: La amabilísima señora Alba. Alba era una mujer de mediana edad y estatura; ancha, enérgica y animosa; que hacía las cosas con toda su buena intención, tratando a todos con respeto y cariño. Pero, para él, la señora Alba representaba algo terrorífico. Aun conociéndola, Alba le daba cierto miedo. Alba siempre tenía en sus labios una dulce sonrisa que regalar a los pacientes. Como ignorándole, absorta en su alegre burbuja, avanzó unos metros, le cogió del brazo y le introdujo en el asilo.
-Señor De la Lastra, es usted un gamberro. No puede seguir comportándose así.
Aunque le regañaba con dulzura, De la Lastra sentía como si un general le estuviera ridiculizando ante el pelotón. Lo único que le seguía dando ánimos era ver al señor Rodríguez asomarse al pasillo por donde le arrastraba la señora Alba y, a su paso, guiñarle un ojo cómplice que le decía que seguiría apoyándole en todo momento. El señor Rodríguez era un buen camarada, pero el tacataca le impedía poder actuar por sí mismo, de modo que centraba sus esperanzas en el otro.
-Es usted todo luchador, señor De la Lastra.
-Y usted un buen amigo, señor Rodríguez.
-¡Señor Rodríguez, por favor! – cortó tajante la señora Alba. – No me le anime usted, que ya bastantes quebraderos de cabeza nos ha dado.
-¿Que os ha dado? – intervino Paco. – Mire, me callo, porque si no… ¿Para esto estoy pagando yo una fortuna? Ya van tres veces señora Alba. ¡Tres! Y no hace ni dos meses que lo internamos.
-Compréndalo usted, Paco, su padre está mayor, pero no es ningún criminal. No podemos retenerle enjaulado.
-No estoy pidiendo que le enjaulen. Sólo que le vigilen un poquito más.
-Hacemos lo que podemos…
-Pues no es suficiente.
De la Lastra padre fue conducido a la sala de estar, donde vegetaban un grupo de ancianos. Con suma delicadeza Alba le sentó en el sillón, frente a la tele, que permanecía encendida. Antes de dirigir su mirada hacia la caja tonta, De la Lastra ojeó a su alrededor y, a pesar de ser uno de los más ancianos, masculló para sí:
-¡Vejestorios! Rodeado de vejestorios me tienen.
En aquel momento echaban un anuncio por la tele: Un perro era abandonado por sus dueños y se quedaba en mitad de la carretera, viendo el coche de éstos alejarse de forma implacable. El pobre perro contemplaba a sus dueños lastimosamente. Al final aparecía un letrero que una voz en off leía con tono tajante: “No lo abandones, él nunca lo haría”. De la Lastra giró el cuello y se fijó en su hijo. Paco hablaba con la señora Alba mientras ambos le observaban de reojo. Pronto acabó la conversación y Paco se acercó a su padre. Le soltó dos besos y le ordenó severo que no volviera a darle un disgusto así. Luego se alejó en adhesión a Alba, que le acompañaba hasta la salida. Mientras se alejaban, un viejo sentado al lado de De la Lastra y que contemplaba la escena, murmuró, como queriendo llegar al corazón del insensible Paco:
-No lo abandones, él nunca lo haría…
Y De la Lastra, el único que le había oído, le dijo con un gesto: “eso mismo”. Esta complicidad repentina de los dos viejos les hizo sentirse camaradas.
-¿Como se llama usted?
-Eladio De la Lastra, ¿y usted?
-Yo, Justo Cuadrado. Encantado de conocerle don Eladio. He oído hablar de usted. Es el que se ha escapado tres veces.
-Sí. Y las tres me volvieron a coger.
-Y dígame – don Justo bajó el volumen de su grave voz – ¿piensa, usted, volver a intentarlo?
-Pues claro, ¡faltaría más! En cuanto pueda.
Don Justo estalló a reír. Era una de esas risas admirativas tan típicas de los viejos. Una de esas risas que dicen, a las claras, “me gusta, estoy con usted, sepa que es admirable”. Por lo que don Eladio De la Lastra no pudo menos que esbozar una sonrisa y dejar escapar un par de leves carcajadas, a modo de “muchas gracias, hombre”.
Dos semanas más tarde llegó la excursión que los empleados del asilo anunciaron con júbilo durante todo el mes previo, con la intención de animar a los ancianos. A las nueve arrancó la comitiva. De la Lastra, mirando a su alrededor, viendo cómo todos los que había allí se levantaban de sus asientos, dirección a la calle, con mucho esfuerzo y leves gruñidos, se dijo: “allá va la manada de momias”. Él no tenía ninguna gana de salir, pero la señora Alba, viendo que se quedaba sentado, acudió en su auxilio:
-¿No puede levantarse? Venga, que yo le ayudo – y sin más dilación le puso en pie como si fuera un pelele. Luego le acompañó hasta la calle. Lo cierto es que, afuera, lucía un sol espléndido.
Según salían todos en grupo, dirección al autobús, el señor Rodríguez se percató de algo. Detuvo su tacataca esperando que De la Lastra, que cuchicheaba con don Justo, llegase a su altura, y le dijo al oído:
-Esta es tu oportunidad. El autobús ha aparcado justo a la vuelta de la esquina. Tengo un plan. Don Justo, ¿nos ayudará usted?
-Por supuesto. Hasta los ochenta y dos años estuve yo yendo al pueblo, a pescar, al volante de mi coche, a más de cuatrocientos kilómetros. Fueron mis hijos los que me obligaron a dejarlo…
-Bueno, bueno… Si se me pone a explicarme su vida, no nos va a dar tiempo…
-Tiene razón, caballero. Perdone usted.
Mientras los rebeldes planeaban la fuga de De la Lastra, los cuidadores cerraban el asilo, contaban a los viejos un par de veces para asegurarse de que no faltaba, ni sobraba, ninguno y, finalmente, se iban a vigilar a los de delante, que, impacientes, andaban hacia donde intuían que les iba a estar esperando el autobús.
-¡Margarita! ¡Dolores! ¡Señoras! – gritaba Alba mientras corría a duras penas, haciendo reverberar su nada liviano cuerpo, tras dos ancianas que ya habían doblado la esquina.
De los cuidadores solamente quedaba uno atrás, vigilando que ninguno de los mayores se desviase. De la Lastra fue ganando posiciones en el pelotón, pues así lo requería la estrategia. Al avanzar, se fue introduciendo más y más en mitad de todos. Cuanto más rodeado de congéneres se encontraba, más fuertemente se decía “momias, momias, viejas momias…”. A escasos diez metros de la puerta del autobús se encontraba cuando, aún sin haber doblado la esquina, los más rezagados armaron un pitote: Don Justo había pegado un alarido, aduciendo que el señor Rodríguez le había pisado un pie con el tacataca, destrozándoselo. Don Justo se había dejado caer, lentamente, apoyándose en la pared, con mucho, muchísimo teatro, y, desde el suelo, gritaba de dolor. El cuidador, sobrepasado, se había agachado para socorrerle:
-¿Tanto le duele, don Justo?
-No sabe usted, no sabe… ¡Ay, ay, ay! ¡Qué dolor!
El señor Rodríguez, que había visto demasiadas películas de tiros, tenía planeado sacudir con el tacataca al joven cuidador en cuanto este se distrajese atendiendo a su fingidor camarada, armarla gorda de este modo y permitir la escapada de De la Lastra; pero, nada más alzar el tacataca sobre su cabeza notó cómo las piernas le fallaban y se desplomó sobre sí mismo, cayéndole el arma encima.
-¡Ay, ay, ay! ¡Que me he roto! ¡Que lo mío es de verdad! – gritaba desde el suelo.
El cuidador, que aún podía ser tachado de novato, se tiraba de los pelos. Salió corriendo a buscar refuerzos.
-¡Que se me matan! ¡Que se me matan! ¡Socorro! – les decía a sus compañeros. – ¡Que se me matan! ¡A pares! ¡A pares, se me matan!
Todos acudieron en su auxilio de inmediato, de tan alarmado que veían al chaval, contagiados por su nerviosismo. La señora Alba, sin embargo, esperó a ver a De la Lastra subido al autobús. Luego le dio tiempo, todavía, de advertir al conductor.
-No deje que se me vaya. No me lo deje ir. Que se va a la que te descuidas…
-Vale, señora, vale. La leche con la maruja…
La señora Alba, tras dar sus instrucciones, había partido en socorro de los lesionados y no escuchaba la respuesta del conductor. De la Lastra estiró el cuello y dijo con tono misterioso:
-Tenga mucho cuidado, señor conductor, que como se levante del asiento, don Aurelio le quita el sitio y, si me apura, el autobús. – Luego cambió de tono y gritó: -¿Verdad, don Aurelio?
-¡Sí! – respondió enérgicamente don Aurelio.
Seguidamente escapó, sin que el autobusero (al que, al fin y al cabo, tampoco le importaban un comino los viejos) se atreviera a levantarse de su sitio.
Don Aurelio, sordo cual tapia, siempre que medio oía su nombre respondía con el mismo monosílabo, pues todo él era buen corazón. De hecho, en cierta ocasión, don Marcelo, que, hasta hacía poco, era el mayor de todos y que dormía en su misma habitación, una madrugada se levantó, le maquilló malamente y a la mañana siguiente se puso a gritarle:
-¿Don Aurelio o Sisí Emperatriz?
Y don Aurelio, respondía:
-¡Sí!
Entonces don Marcelo insistía y la escena se repetía. Hasta que don Aurelio se cansó y comenzó a medio gruñir:
-¡Sí, sí! ¡Que sí! ¡Sí! ¡Sí!
Y ya no hubo que forma de hacer que don Marcelo se dejara de reír. Entre risotadas la orina se le escapó, el corazón se le aceleró y la baba le manchó la bata. Finalmente su cuerpo dijo basta y la muerte puso fin a las carcajadas. Cuando aparecieron sus familiares lo hicieron como cabreados, más que tristes. Alguno sí derramó alguna lágrima, pero en mayor motivo por seguir la costumbre funeraria que por otra cosa.
-Bueno – llegó a dejar escapar uno de los hijos -, al menos ya no tendremos que seguir pagándoles.
Y así acabó la larga historia de don Marcelo, que en otra ocasión será contada como merece.
De la Lastra había decelerado, principalmente, por dos motivos. Uno era que tanto correr le había agotado. El otro era que ya se encontraba lo suficientemente lejos. Había un tercer motivo, pero se negaba a reconocérselo a sí mismo: Cuando se encontraba en lo más rápido de su sprint, un cochecito con dos gemelos, tirado por una mujer que paseaba cotorreando con su amiga, le había adelantado, por la derecha, cual bólido de fórmula uno.
Un rato más tarde se sentía libre y puso rumbo, como siempre, al parque. Al llegar se sentó en el primer banco que encontró, tímidamente, en un lateral. Allí respiraba aire libre. Era el mismo banco donde solía sentarse cuando los del asilo les llevaban a dar un paseo por el parque. Era el mismo banco, en el mismo parque, pero sabía distinto. Ahora sabía a libertad alada. Cuando venía con los del asilo, aquel banco no era nada.
-Je, je, je… momias… – masculló para luego ir elevando el volumen.- ¡Momias! ¡Momias, momias, momias!
De la Lastra gritaba eufórico. Estaba alegre. Apoyadas ambas manos en el bastón, jugaba con su dentadura respirando el aire libre, ¡libre! ¡Libre, libre, libre!
En eso apareció persiguiendo un balón un niño que, al pasar por su lado, le miró timorato. El viejo se quitó la parte inferior de la dentadura y se la mostró.
-Buaj, ¡qué asco! – dijo el chaval y se marchó a todo correr. Pero de inmediato regresó con un pequeño séquito. – Abuelo, enséñanos los dientes, ¡que los vean mis amigos!
Los chavalillos se rieron con el viejo durante un rato, mas no tardaron en marcharse a jugar al fútbol y De la Lastra volvió a disfrutar de la libertad en solitario silencio.
A su lado se sentaron dos zapatos no muy caros, con calcetines negros, vaqueros azules, cinturón marrón, camisa blanca de cuadros… De la Lastra ni miró la cara del que se acomodaba a su lado. Sabía que el tiempo de libertad se acababa y eso le bastaba, no necesitaba ver más.
-Lo has vuelto a hacer, papá. Te has escapado por cuarta vez. Y esta vez te has pasado… La que se ha montado en el asilo ha sido fina… Han hospitalizado a tu amigo del tacataca, que ha confesado vuestro plan. Y eso no es lo peor. Lo peor es que cinco viejos, aprovechando la confusión y siguiendo tu ejemplo, se han fugado. Tres de ellos aún no han sido localizados…
Ahora sí que podía mirar a los ojos de su hijo. De la Lastra bosquejó una sonrisa y dijo satisfecho:
-Libres… ¡Libres, libres, libres!
Unas horas más tarde De la Lastra se detenía, cabezota, frente a la puerta. No quería entrar de ninguna manera. Su hijo la mantenía abierta, mirándole acusadoramente. Al fin apareció la señora Alba, que le agarró del brazo y le arrastró adentro. Esta vez no había ni una pizca de amabilidad en ella.