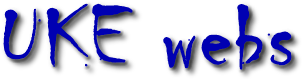La miro de reojo. No quiero molestarla, no quiero que me vea mirarla. Pero no puedo evitar que su belleza me haga volver la vista de cuando en cuando. Es una mujer bajita, la camarera.
Miro a los niños. Me río con ellos. Charlo con los amigos. Como y bebo. Y la veo pasar. Y la miro. Y dejo de mirar. Ellas saben cuándo las estás mirando. Y no quiero molestarla. A estas alturas no caeré en el error de pensar que soy el primero que se fija en ella. Es tan bonita que debe estar harta de que la miren.
Despejo la mente. Ya me he acostumbrado. Lo peor ocurre cuando deseas demasiado, cuando tratas de alcanzar lo inalcanzable. Está fuera de tu alcance, olvídala antes de sufrir.
Pero la miro. De cuando en cuando, la miro. Es preciosa. Y suspiro porque me mire… y sonría. Y descubro que me ha mirado. Me parece que ha sonreído. No lo sé, pero seguro que no estaba triste. Y ahora, ¿qué? Sigue siendo inalcanzable. Pienso en otra cosa. Trato de pensar en otra cosa, más bien. Y por lo general lo consigo.
Ella no es para mí. Me gustaría ser de esos que saben cómo actuar en estas situaciones. De esos que se acercan a una chica como ella y, tranquilamente, se ponen a hablar de cualquier cosa. Y la hacen reír. Y al cabo de unos minutos consiguen su teléfono. Y cuando se van ella se queda mirando el lugar por donde se han ido, que es el mismo lugar, la puerta, por donde también se van los demás, pero con diferentes matices y en diferente momento. Y, mientras mira, se sonríe y se muerde el labio inferior inconscientemente, quizá negando ligeramente con la cabeza. ¡Qué poderío el del que logra tal cosa!
Pero yo no soy así. Yo soy de los que se enamoran, se ponen nerviosos, se quedan en blanco, se van pensando “quizá la próxima vez…” y esa noche sueñan con sus pupilas…
Y aun sabiendo que no habrá próxima vez, me voy contento porque me ha mirado y, quizás, sólo quizás, me ha sonreído.
Así que, cuando llega la hora, me marcho y me voy contento. Como un idiota, que es lo que soy. Pero no me voy a amargar por ello. Ya lo tengo asumido. Hace demasiados años que cumplí los veinte, como para amargarme por algo así.
Sólo sé que el día que yo me lleve a la chica, la amaré como ningún otro. Quizá sea el consuelo de un idiota. Pero sé que, para actuar como esos que no se ponen nerviosos y saben cómo hablar de cualquier cosa, necesitaría sentimientos superficiales y pensamientos superficiales. Y si ella se va con un superficial que no se pone nervioso cuando la tiene cerca, es que no merece la pena. Así de sencillo. O de complejo. Porque no merecerá la pena, pero me ha mirado y, casi, ha estado a punto de sonreír y sólo con eso me voy contento.
Así que llego a casa con una sonrisa y, no sé por qué, pienso que el día ha merecido la pena. De traca.