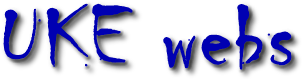Rodrigo Fliflí, como todos ustedes sabrán, fue el inventor del spray insecticida. Su invento es mundialmente conocido y hoy se usa por gentes de todas las latitudes para librarse de los bichos molestos. Legendarias son las historias del esquimal daltónico que mató un oso con un insecticida, o de la señora de la limpieza que liquidó a un banquero de igual modo… Aunque esta última se encuentra en entredicho, pues hay quien afirma que al banquero se lo comió un fajo de billetes demasiado crecido… hechos, por cierto, que no nos conciernen en absoluto.
Rodrigo Fliflí nació a principios de mil ochocientos en Pencilvania, ciudad famosa por las cruentas leyendas de lápices carnívoros que aún hoy siguen provocando terror entre los más jóvenes y dando dinero a los magnates de Hollywood.
En edad aún bastante joven, en torno a mil novecientos veinte, no habiendo sido distinguido todavía como una de las jóvenes promesas científicas del panorama mundial del siglo XXI, se doctoró en bioquímica y filatelia, lo cual pilló desprevenidos a sus padres, que siempre le habían tenido por un completo inútil. Ocurrió una noche mientras el feliz matrimonio cenaba junto a la chimenea. Rodrigo entró en la casa lleno de júbilo.
-¿No decías que había dejado el alcohol? – preguntó el padre a su esposa.
Pero el vástago no se hallaba jubiloso por culpa de sustancias organolépticas, sino por sus logros académicos, y decididamente le entregó los resguardos que le habían dado por la conquista.
La impresión paterna fue tal que el cadáver de papá Fliflí fue enterrado al día siguiente en el cementerio del pueblo y dos días más tarde se leyó el testamento en el que el difunto legaba todas sus pertenencias a la Asociación de Petanca de Pencilvania porque, y cito textualmente, “un inútil del calibre de mi hijo no merece que le deje ni un duro en herencia”.
Los miembros de la Asociación de Petanca de Pencilvania agradecieron el gesto, pero nunca supieron cómo hacer frente a las numerosas deudas legadas, ni tampoco en qué lugar del recibidor colocar a aquella viuda que lo único que hacía era repetir: “Es doctor… es doctor… es doctor…”.
Tres meses más tarde la Asociación de Petanca de Pencilvania se disolvía y, aunque parezca mentira, no tuvo nada que ver con lo hasta ahora narrado. Según cuentan las malas lenguas, una noche, mientras paseaba por un sendero oscuro y ominoso, el presidente de la asociación fue atacado y devorado por uno de los terribles lápices carnívoros que ya por entonces estaban considerados como patrimonio nacional y se habían convertido en una de las principales atracciones turísticas de la zona. Aunque hay quien cuenta que en realidad fue un fajo de billetes enorme que ya había devorado a un banquero con anterioridad.
Todo esto nos desvía asombrosamente de la vida de Fliflí, que en aquella época trabajaba en un laboratorio químico pestilente, construido sobre un hormiguero indio. Tan cansados estaban él y su ayudante de tener que enfrentarse a las hormigas a diario que decidieron inventar el primer insecticida de la Historia. Pero, como suele pasar, aquel primer intento falló. No sólo eso: las hormigas rociadas con tal producto crecieron hasta el punto de que un día devoraron al ayudante de Fliflí. Nuestro protagonista se salvó porque las hormigas temieron que tanta estupidez pudiera ser contagiosa y decidieron marcharse de allí, provocando el caos en la ciudad y rompiendo la cadena alimenticia de la zona: Aparte del ayudante de Fliflí, algunas vacas y dos gallinas, se comieron a todos los lápices carnívoros y dicen que habrían arrasado con otras especies autóctonas de no ser porque un fajo de billetes demasiado crecido se las zampó a ellas. También dicen que después de la comilona el fajo se fumó un puro, le cayeron algunas cenizas en los billetes de abajo, estos se prendieron y murió calcinado. Pero esto suena un poco irreal, la verdad.
Fliflí fue desterrado de Pencilvania por destrucción del patrimonio nacional, de modo que se instaló en París, cosa muy propia de los genios desterrados. Allí conoció a Lenguaraz Gabacho, quien fue su ayudante durante dos productivos años, en los cuales Fliflí alcanzó sus primeros éxitos.
Al finalizar el segundo año, Fliflí y Gabacho se introdujeron en una habitación llena de insectos dispuestos a experimentar con su nuevo insecticida, y empezaron a rociar a diestro y siniestro. El resultado fue mediocre. Fliflí calculó enseguida que aquel producto sólo tenía un cincuenta por ciento de efectividad, cosa que corroboró al ver a Gabacho cayendo desplomado sin vida. Aquello hizo reflexionar a Fliflí, que no tardó en darse cuenta de que si en dos años había logrado una efectividad del cincuenta por ciento, en otros dos alcanzaría el cien por cien, lo cual le llevó a la euforia. Lamentablemente la viuda de Gabacho se empecinó en no alegrarse y demandó a nuestro protagonista, que pasó seis meses en la cárcel. Le pusieron en libertad, según dictó la sentencia absolutoria, porque “tanta estupidez no cabía en una cárcel tan pequeña”.
Fliflí consiguió un nuevo ayudante (la verdad, no se sabe muy bien de dónde los sacaba), un tal Pronos Supino y trabajó con él dos años, al cabo de los cuales repitió el experimento realizado con Gabacho. Esta vez, por precaución, entraron en la habitación protegidos con máscaras antigas. Aplicaron el insecticida y… Como bien había calculado, logró alcanzar una efectividad total. En cambio, cuando el señor Supino se estampó inerte contra el suelo, Fliflí llegó a la conclusión de que las mascarillas antigas de aquella época tenían un cincuenta por ciento de efectividad. Convicción que le acompañó profundamente toda su vida.
Logrado su objetivo de crear un spray insecticida plenamente eficaz, decidió venderlo a una empresa de limpieza. Se recorrió Estados Unidos de este a oeste en una camioneta roja, que es lo que hay que hacer cuando quieres vender algo a alguna empresa, pero nadie quiso comprar su producto. Los argumentos para el rechazo se movían en dos líneas: por un lado le decían que las amas de casa disfrutaban matando insectos a zapatillazos, creencia tan infundada como extendida, y, por tanto, un insecticida les haría perder momentos de júbilo y disfrute; por otro lado había quienes ponían peros al hecho de que el insecticida fuera tan eficaz con los insectos como con los humanos.
Por suerte, el primo del vecino de la viuda de Lenguaraz Gabacho era amigo de un estudiante que conocía a John Money, un hombre que trabajaba para una multinacional farmacéutica que estaba desarrollando productos contra el cáncer. Mister Money, al enterarse del invento de Fliflí, vio la oportunidad de hacer dinero.
El trato fue el siguiente: Fliflí tenía que hacer que el insecticida no matara a humanos, sólo tenía que producir cáncer a medio o largo plazo. Mister Money ya se encargaría de vendérselo a las empresas de productos de limpieza.
Fliflí consiguió lo que se le pedía, tras sacrificar dos años y un ayudante más (Dondevás Soidiota), y su socio cumplió con su palabra. Fliflí se enriqueció al tiempo que las acciones de la multinacional para la que trabajaba Money subieron.
Después no volvió a ocurrir nada interesante en la vida de Fliflí. Fue un millonario más, con una aburrida vida de millonario: Se hizo monje budista, se salió, se metió en una secta de adoradores de melones silvestres, se salió, se hizo socio del Atleti, se salió… Se casó diecisiete veces y sorprendentemente enviudó dieciocho, siendo todas sus esposas asesinadas en extrañas circunstancias en noches de luna llena… Vamos, las típicas rarezas de los millonarios…
Tras una larga e intensa vida, Fliflí murió en su pequeño apartamento de Oslo, donde había vivido siempre, rodeado de sus seres queridos, enfermo del hígado… ah, no, ¡espérate!, que aún vive.